or primera vez en casi 40 años de democracia, la audiencia de un juicio de lesa humanidad giró en torno a la persecución a integrantes del colectivo travesti trans. Fue en la jornada 101 del megajuicio “Brigadas”, que investiga lo sucedido en las dependencias de la Policía Bonaerense conocidas como el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno, en Avellaneda.
Nota de ANABELA VILLAR para eldestapeweb.com

La organización travesti hizo historia nuevamente: esta vez, logró que Carla Fabiana Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta González, Analía Mártires Velázquez y Marcela Daniela Viegas Pedro testifiquen como víctimas ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de La Plata. Sus declaraciones se sumaron a la de Valeria del Mar Ramírez, que en 2020 fue la primera travesti en declarar lo sufrido bajo el terrorismo de Estado, en esta misma causa.

Si aún hoy, luego de décadas de lucha de este colectivo para visibilizar su existencia y su resistencia, con debates y derechos conquistados, podemos ver reacciones violentas y discriminatorias, situémonos por un momento en 1976. En una sociedad que ponderaba –aún más- la familia católica y heterosexual, asumir otra identidad de género implicaba la expulsión del hogar y de la escuela. Así, la prostitución, la violencia policial y sexual eran monedas corrientes desde edades tempranas.
Marlene Wayar, teórica y activista travesti, aportó como testigo experta el contexto en que sucedieron los hechos. Con un desarrollo pormenorizado sobre la persecución al colectivo travesti durante la dictadura y en democracia, la autora destacó la “importancia trascendental, histórica, de este juicio en particular”, debido a que es uno de los primeros en que se escuchan las voces, los testimonios y los análisis respecto de “un campo total y absolutamente nuevo”. En su presentación, como en cada una de sus intervenciones, fue contundente: “Nunca hemos tenido derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Memoria y a sentir que nuestros cuerpos importan, que a este país le importan nuestros cuerpos”.
“Para ellos, éramos monstruos”
Una noche de 1976, cuando Carla Fabiana Gutiérrez estaba por cumplir los 15 años y trabajaba en la calle, la obligaron a subir a un auto en donde la golpearon y la llevaron al Pozo de Banfield. “Me golpearon con un palo en la cabeza y me decían ‘puto de mierda’”, narró en la audiencia desde Italia, adonde se mudó en 1986. Cuando estaba detenida, reconoció a otras compañeras que también ejercían la prostitución en la zona conocida como Camino de Cintura; una de ellas era vecina de su casa en La Tablada y le dijo que si quería vestirse de mujer iba a tener que soportar muchas cosas. Cuando pedía algo para comer, que solía ser un pedazo de pan o el borde de una pizza, tenía que practicarle sexo oral al guardia de turno: “Si te negabas te mataban a palos, no existía la negación”, remarcó.

Luego de tres noches fue liberada, sin saber que había sido la primera de varias detenciones ilegales que se duraban cada vez más: “Viendo que había caído detenida por primera vez, no quería involucrar a mi familia porque se sabe que en esas épocas tener un hijo homosexual era la vergüenza del barrio y ellos [ya] tenían muchos problemas. Entonces decidí apartarme de la casa de mis padres y fui a la casa de mi madrina en Villa Madero”. Carla tuvo que cambiar varias veces la zona de trabajo porque “estaba cansada de los calabozos”, hasta que pudo emigrar y comenzar una nueva vida: “Tengo los peores recuerdos de Argentina por el sufrimiento que padecí, por las injusticias, porque una a veces piensa que éramos monstruos para ellos. (…) Hay cosas que quedan dentro de nosotras. La vez que me pegaron ese palazo en la cabeza porque quería escapar… Al día de hoy tengo problemas por eso, tengo migrañas, pierdo la memoria por momentos”, sostuvo.
“Todas las que sufrimos en la época de la dictadura militar, yo creo que nos hacemos como una coraza para vivir. Una tiene que ser fuerte. Hay casos en los que una es débil, que nos rompemos por las cosas que nos hicieron”, afirmó entre lágrimas. “Gracias por escuchar”, finalizó. “Es su derecho”, le respondió el juez Ricardo Basílico.
“No era sexo, eran violaciones”
Paola Leonor Alagastino declaró también desde Italia, adonde se fue en 1985 cansada de la persecución policial que, para las travestis, persistía pese a la primavera democrática. En 1977 tenía 17 años y fue trasladada a la Brigada de Investigaciones de Banfield en el baúl de un auto. “Estábamos en un lugar en donde era como que no existías”, expresó. Se estremeció al recordar cómo titilaban las luces cuando se oían los gritos que provenían del piso superior, durante las sesiones de tortura con picana eléctrica: “Era un infierno. No les importaba nada de nosotras”.
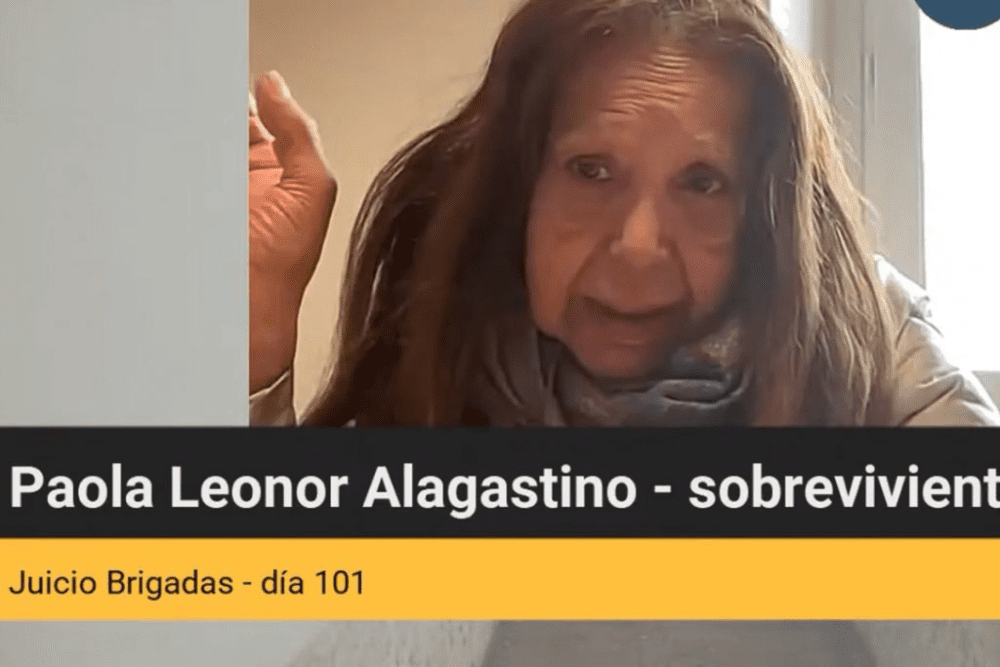
La crueldad era ejercida de todas las maneras posibles: a través de golpes, violaciones, cortes de pelo e insultos centrados en el odio a su identidad sexo-genérica: “Maricón”, “puto”, “ustedes tienen que morirse, no sirven para nada”, “los vamos a matar y los tiramos por ahí, total ¿quién se va a hacer cargo de ustedes? Nadie los va a encontrar”. El pedido de comida les significaba soportar sexo oral o anal: “Ellos elegían a la persona y si la persona no quería, ahí venían los palos, palos y más palos. Hacían lo que querían con nosotros”, dijo Paola. La auxiliar fiscal Ana Oberlin preguntó si podía negarse a las prácticas sexuales, a lo que ella sentenció: “Si te negabas había palos. No era sexo, eran violaciones lo que teníamos”.
Frente a una mesa en donde colgaba una bandera del Archivo de la Memoria Trans, que junto al Centro de Documentación y Archivo Histórico de la Memoria LGBT colabora con esta investigación, se sentó a declarar Analía Velásquez. Conocida como Maricela, tenía 23 años y recuerda haber estado seis o siete veces en el Pozo de Banfield entre 1976 y 1978. El ejercicio de la prostitución y el uso de una vestimenta que no se “correspondía” con su sexo representaba una contravención -una conducta menor a un delito, que “pone en peligro el bien público”-, por lo que el peligro de ser detenidas era constante. “Por lo general nos llevaban de madrugada o si caíamos en una comisaría se ponían en contacto y automáticamente pasaba un auto para que nos llevaran al lugar de Banfield”, comenzó Analía. “Estuve en sótanos. Cuando ellos tenían ganas nos sacaban, nos hacían hacer stripper, que bailáramos para ellos. (…) Otras veces me han cortado el pelo en el medio del patio para burlarse, porque siempre estaban borrachos, de joda… En el día siempre estaban policías y de noche estaban militares. Yo me quería bañar y me sacaban de madrugada para que me bañara con agua fría”, relató.
Ante la consulta de cómo repercutió todo esto en su vida, expresó: “No me es tan fácil a pesar de que pasaron muchos años. No pensé nunca encontrarme ahora, acá, delante de todos ustedes. No sabía que esto se iba a promover, que se haría justicia. Quedé con muchos miedos, con muchos temores que no se me van. Duermo mal de noche, a veces tengo pesadillas. He vivido muchos momentos muy oscuros”.
Una amiga de Marcela Viegas Pedro colaboraba con información a la Policía Federal. A cambio de eso, de dinero y de “favores sexuales”, se les permitía trabajar en la zona de Camino de Cintura y Camino Negro, en el municipio de Lomas de Zamora. “Es una zona en la ruta llena de fábricas. A dos cuadras había un colegio nocturno, los chicos de ahí tomaban servicios sexuales conmigo y, como todas las noches, pasaba el patrullero a buscar su recaudación. (…) Entonces cuando me agarran y me suben para mí era normal, pero ese día fue diferente”, narró, entre sollozos, al recordar lo vivido con poco menos de 15 años. “Me acuerdo las palabras de ese momento: ‘ahora vas a ver lo que es bueno, puto’. Esa noche no pasó nada y al día siguiente empezó el calvario. Sistemática y metódicamente me venían a buscar todos los días, me ponían una capucha (…) me tiraban en una cama, me ataban y me ponían ‘220’. Ellos querían que yo dijera los nombres de los chicos con los cuales salía, los domicilios y qué hablaban, pero mi única relación con ellos era sexual, no tenía otro vínculo, no conocía ni siquiera sus nombres. No solamente era eso, sino también me violaban y después me devolvían a la celda.”
Si bien perdió la noción del tiempo, su amiga le dijo que habían pasado 17 días desde su desaparición hasta que la liberaron. Ella lo notó en el deterioro físico: mide un metro setenta y siete, pesaba 80 kilos y salió con 40. No es necesario (y cuesta) reproducir aquí otras torturas que padeció, porque escondió durante toda su vida las secuelas físicas que la avergüenzan. Se le quiebra la voz al decirlo”.
Ver la muerte a los ojos
La quinta y última testigo de la jornada fue Julieta Alejandra González. Oriunda de Tigre, ya había sido detenida con anterioridad. No recuerda si aquella vez en que la secuestraron junto a otras tres compañeras fue en 1977 o 1978, cuando tenía entre 19 y 20 años. En el Pozo de Banfield las hacían picar ladrillos, cocinar, lavar la ropa y también los autos, embarrados por fuera y ensangrentados por dentro. Los abusos sexuales, como en todos los casos, estuvieron a la orden del día durante la quincena que pasó allí.

Es sabido que en aquel lugar funcionó una maternidad clandestina. En ese sentido, aportó Julieta: “Una noche que estábamos en el calabozo se escuchaban los gritos de una chica que se quejaba mucho de dolor. Cuando se escuchaba eso, nos quedábamos en silencio. (…) Varias veces se quejó. Después se escuchó llorar a un bebé y la chica no se escuchó más… El bebé tampoco se escuchó de vuelta”. Si bien ella no recuerda haber escuchado el nombre o apodo de alguno de los torturadores, la mirada de uno de ellos la persiguió el resto de su vida: “Me pareció verlo una vez en la tele. Cuando le enfocan la cara, la mirada que vi en la tele era como volver el tiempo”. Era Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Lo vivido por las víctimas tiene un hilo conductor: las torturas no sucedían únicamente en los centros clandestinos o en las comisarías, tampoco fueron propias de la dictadura. En una noche de trabajo en la Panamericana, los militares subieron a un camión a Julieta y a dos de sus amigas con quienes compartió cautiverio en Banfield. “Había unas montañas de tierra. Nos hicieron violar por todos los soldados y después nos soltaron, pero no nos llevaron presas”, contó, y agregó: “en democracia también éramos muy perseguidas. (…) A mí me han sacado de mi casa. No llevaban al que levantaba quiniela, pero ponían como que yo levantaba y capaz me metían 30 días adentro por la contravención y nada que ver”.
Si hasta la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012 funcionaron los edictos policiales que “habilitaban” la persecución al colectivo travesti trans y aun con esta normativa las prácticas violentas continúan, ¿cómo se va a reparar a esta población que sufrió violaciones a sus derechos constantemente? Este interrogante es propuesto por Francisco Quiñones, director del Bachillerato Popular Travesti Trans “Mocha Celis”. En esta línea, continúa: “Muchas de ellas suman varias veces de 15, 20, 30 o más días de cárcel, que significan años de vida estando presas por su identidad de género. El Estado debe pagar esa persecución que ejecutó. Es importante también pensar en esa mirada de la justicia que criminaliza a estas identidades pensándolo como sujetas delincuenciales, por eso nuestras cárceles están llenas, por eso su promedio de vida es de 35 años y por eso el ‘travesticidio social’ es un concepto que nos responsabiliza a todos y a todas de que esta comunidad se encuentre diezmada”.
“Brigadas”
El juicio “Brigadas” comenzó en octubre de 2020 y forma parte de los 10 que se llevan adelante en todo el país. Cada martes desde las 8.30, en el TOF N°1, se realizan las audiencias que buscan esclarecer y hacer justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 442 víctimas por parte de los represores Guillermo Domínguez Matheu, Enrique Augusto Barre, Jaime Smar, Roberto Arnaldo Balmaceda, Carlos María Romero Pavón, Jorge Antonio Bergés, Carlos Gustavo Fontana, Juan Miguel Bol, Alberto, Julio Candiotti, Federico Minicucci, Jorge Héctor Di Pascuale y Luis Horacio Castillo.





